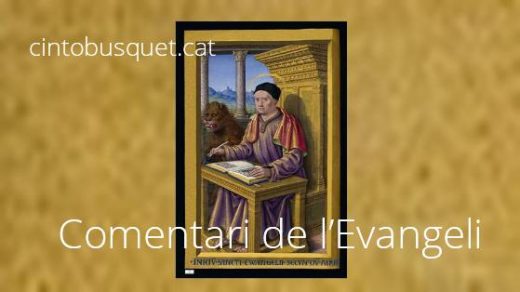«Si todos somos cristianos, ¿por qué esta indiferencia tan grande?», me preguntó recientemente, después de un rato de estar hablando con él, un joven africano que pedía limosna con un cierto aire desenvuelto en un chaflán de L’Eixample de Barcelona. Tras tres años malviviendo en Andalucía, lleva un año en Cataluña y aún no ha encontrado trabajo estable.
Me llamó la atención su dignidad. No quería inspirar lástima. Esperaba ser mirado como una persona: más allá del color de la piel, más allá del hecho de estar sentado en el suelo…
Con la vivacidad típica de la gente de su tierra, en pocos minutos me puso al corriente de su situación, y me lo puso fácil para que yo mostrara interés por él.
«¿Quieres que recemos juntos el padrenuestro?», le propuse antes de despedirnos, y con una gran sonrisa me cogió las manos y cerró los ojos. Lo recitamos poco a poco, no permitiendo que el ruido de los coches ahogase en nuestro corazón las palabras de nuestra plegaria compartida. Reconociéndonos hijos de un mismo Padre en el Cielo, no nos costaba demasiado sentirnos verdaderamente hermanos, a pesar de la evidente diferencia de origen y condición.
No tenemos al alcance la solución a los innumerables problemas de los indigentes que mendigan un poco de consideración en nuestras calles o ante nuestras iglesias, pero sí que tenemos siempre en nosotros la capacidad de mirar y de acoger a todo el mundo, se encuentre como se encuentre, por eso realmente todos somos: mendigos necesitados de un poco de amor.
Como catalanes, nos hemos distinguido y continuamos distinguiéndonos como una tierra de acogida de gente venida de lugares muy diferentes. Como cristianos, estamos moralmente obligados a no considerar ajeno a nosotros el sufrimiento de ningún ser humano. Se trata, en el fondo, de dejar de lado cualquier complejo de superioridad, más o menos consciente, y procurar tener la mirada de Dios hacia todos. Y cuando nuestra manera de ver cosas y personas se corresponde mejor a los sentimientos que se adecuan a quien quiere vivir sintonizado con el corazón de Dios, entonces no hay lugar para actitudes indiferentes ni excluyentes.
Cuando compadecemos y hacemos nuestras las penas y los trabajos de los demás como si fuesen nuestros, solo entonces podemos entender y experimentar en nuestra carne, verdaderamente, que Dios se ha apropiado plenamente de todo lo que es nuestro y que, en la humanidad crucificada y glorificada de Jesús, lo siente como suyo.
Cinto Busquet
Barcelona, noviembre 2015