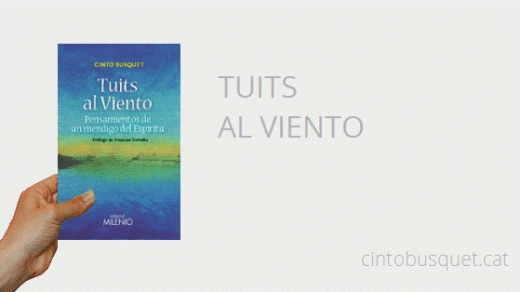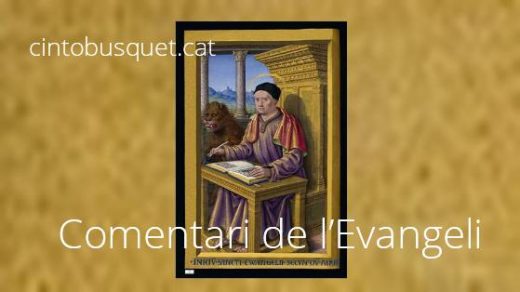El 11 de mayo de 1610 moría en Pekín Matteo Ricci, el jesuita que consiguió, después de algunos intentos no logrados por parte de otros misioneros, que las puertas de China se abrieran al anuncio del Evangelio. En Macerata —su ciudad natal— y en Roma, numerosas iniciativas culturales y religiosas lo han recordado con ocasión del cuatrocientos aniversario de su muerte.
A los mandarines que le pedían la razón por la que él y Michele de Ruggieri, su compañero de misión, querían entrar y vivir en el Imperio, respondió que eran religiosos que habían dejado su patria en el lejano Occidente a causa de la fama del buen gobierno de China, donde deseaban permanecer hasta la muerte, sirviendo a Dios, Señor del Cielo». No escondió su fe, pero fue prudente y no se precipitó a hablar de ella. No dijo que iba a enseñar y a predicar; más bien dejó entender que iba a aprender. Y con esta actitud, se ganó la simpatía de los chinos, muy orgullosos de su cultura y de su historia.
Matteo Ricci tenía claro que no debía convertirse en portador de la cultura europea en Oriente, sino que debía ser mensajero de la Buena Nueva de Cristo. Se dio cuenta de que, antes de empezar a hablar y a actuar, era necesario no sólo aprender bien la lengua del país que les acogía, sino sobre todo había que acostumbrarse a otra sensibilidad, debía captar nuevas categorías intelectuales y culturales, sin las cuales nunca conseguiría comunicar la experiencia cristiana. Puso al servicio de la misión encomendada todas sus capacidades y sus conocimientos, también científicos. Con el paso de los años, su esfuerzo se vio recompensado. En 1601 fue llamado por el Emperador como consejero, y un buen número de chinos doctos se interesaron por el cristianismo.
Creo que la figura de Matteo Ricci será de interés no sólo para los cristianos de Asia y para los que, como yo, hemos vivido muchos años en aquella parte del mundo, sino que quizá puede ser muy sugerente para la Iglesia también en nuestra Europa descristianizada. También aquí nos encontramos con un gran problema de comunicación. A pesar de poner toda nuestra buena voluntad, experimentamos que hablamos lenguajes distintos con una buena parte de la sociedad. Nos hace sufrir que «no conectemos» con la juventud. Constatamos el poco interés del mundo de la cultura por el hecho religioso. Quizá necesitaremos esforzarnos más en aprender los nuevos lenguajes y en hacer nuestras las nuevas sensibilidades. Antes que nada, intentar entender mejor, y así tarde o temprano encontraremos las palabras y las formas para hacernos entender.
Cinto Busquet
Roma, mayo 2010